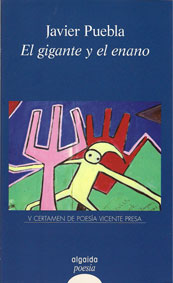LORENA LIAÑO
A Lorena me la mandó
la magia, estoy seguro. Y sé quien hizo la magia;
alguien que "ya no está", pero no voy
a dar explicaciones al respecto. Dotada de una facilidad
natural para la narración y los giros de muñeca
la vi "hacerse escritora" con APRENDIENDO
A SER FERNANDO, y novelista con SABORES.
El año pasado quedó finalista del Premio
Ateneo Joven de Sevilla, con NO SIEMPRE ES TARDE, de muy
próxima publicación.
Este año está pintando LAS CUATRO GIOCONDAS.
Mi pequeña y querida Lorena "Da Vinci",
la que enamora al viento y hace saltar a las olas. Disfruto
cada vez que logro venga hasta el muelle; sube al barco
y lee un nuevo capítulo.
Javier Puebla.

Enero 2009
Aquel día amaneció
frío con una claridad impropia de la estación
del año en la que nos encontrábamos. El
invierno en Madrid nunca había sido caluroso, pero
el 2009 fue especialmente duro. Nevadas; olas de aire
polar; termómetros que parecían haber olvidado
marcar valores positivos; en definitiva, un enero como
los de antaño. Supongo que para algunos exagero,
a lo mejor soy yo la que lo recuerda especialmente crudo,
o quizás los momentos que viví me calaron
tan hondo, que me helaron hasta los huesos. Ahora desde
la distancia, si soy sincera, mi entereza ante los hechos
me conmueve, pero aprendí que nunca sabes donde
están tus límites hasta que no los traspasas.
Era viernes, lo recuerdo bien porque había reservado
en el japonés del que Carlota y yo éramos
asiduas. Tenía que hablar con ella. Había
decidido armarme de valor y dar ese giro tan meditado
a mi vida. Pero no me hizo falta. Fue la propia vida la
que me lo puso en bandeja, probablemente no de la manera
que yo hubiera previsto, pero el resultado era igualmente
válido.
Me encontraba al pie de la escalera, con los ojos clavados
en él y una sensación de asfixia que me
impedía respirar. Tenía que pensar en lo
sucedido y necesitaba aire, necesitaba frenar aquel golpeteo
continuo del corazón en mi sien. Salí de
casa lo más rápido que pude sin detenerme
para coger ropa de abrigo. Aún puedo sentir el
aire helador cortando mi rostro mientras mis manos desnudas
tiemblan al apurar un cigarrillo que prácticamente
el viento ha consumido.
En mi mente, sólo un pensamiento: Jaime estaba
muerto.
Jaime yacía sobre el suelo de salón con
la cabeza abierta y yo, en vez de llamar a una ambulancia,
me dedicaba a fumar un pitillo tras otro dando paseos
como una autómata a lo largo de la calle.
A mi alrededor todo era normal. Las prisa, las caras de
sueño, el mal humor de un despertar obligado…
el mundo no se había detenido, la gente continuaba
con su rutina como si nada hubiera pasado, como si mi
marido no hubiera fallecido. Alguien tropezó conmigo
y sus palabras de reproche me devolvieron la cordura.
Respiré profundamente. Una, dos, y tres veces dejando
que mis pulmones se llenaran de oxigeno. Un poco más
tranquila remonté el camino andado.
Mis manos todavía me templaban al intentar introducir
la llave en la cerradura. Por fin, pude hacerlo. Despacio,
empujé la puerta, y con la misma lentitud, la cerré
detrás de mí.
Respiré de nuevo y avancé apoyando mis manos
contra la pared hasta llegar al salón. Nada había
cambiado. La pesadilla era real, y por mucho que me empeñaba
en cerrar los ojos, al abrirlos, el cuerpo inerte de mi
esposo seguía en el mismo lugar, desangrándose,
tiñendo el suelo de rojo.
Desconozco cuanto tiempo permanecí allí
inmóvil, sin hacer nada; absolutamente nada. Supongo
que lo correcto hubiera sido comprobar si tenía
pulso, si aún estaba vivo, pero no me atrevía
a tocarlo. Pasé por encima de él para ir
a la cocina. Quería beber algo; el tabaco me había
dejado la garganta seca y la boca pastosa. Cogí
un vaso de cristal y lo llené de agua. Me lo bebí
rápido, de un golpe. Pasados unos instantes me
encontraba mejor. Mi pulso volvía a ser normal
y la angustia que oprimía mi pecho había
disminuido.
Tomé otro trago de agua y dejé el vaso en
el fregadero. Abandoné la cocina y esta vez rodeando
el cadáver, llegué hasta la mesita donde
me esperaba el teléfono. Levanté el auricular
y sin titubear, marqué los tres números:
Uno, uno, dos.
Tras una breve explicación, la voz que me hablaba
al otro lado de la línea me indicó que los
servicios de urgencias venían de camino. Di las
gracias y colgué. Un segundo más tarde,
empecé a resquebrajarme. Me deslicé por
la pared hasta caer al suelo. Con las piernas apretadas
contra el pecho y los brazos rodeando mis rodillas, comencé
a balancearme hacia delante y hacia atrás de forma
refleja. Cerré los ojos. El corazón se me
desbocó como un caballo al que le sueltan las riendas
y mi mente se llenó de imágenes. Eran los
últimos momentos de Jaime. Sentí su aliento
denso en mi nunca, sus brazos sobre mi cuerpo obligándome
a darme la vuelta, sus manos agarrándome el rostro
para que le mirase a los ojos, para que le diera una excusa,
para que le dijera la mentira que estaba esperando escuchar.
Un segundo después, el silencio se hizo eco. El
sonido de la nada penetró en mis oídos,
y la imagen de la muerte se postró a mis pies.