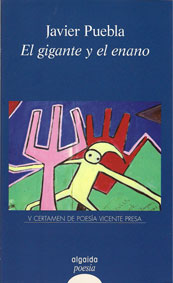|
GABRIEL MINGORANCE El largo camino a casa Gabriel ha sido una incorporación tardía, pero su trabajo, inspirado en un solo tema del taller me resulta muy interesante; excelente la calidad de su prosa y el valor para contar historias que tocan el corazón; aunque aún -soy exigente y optimista- espero más de él. Javier Puebla
Mientras su corazón se encogía en un llanto sordo salió por la puerta. Acababa de ver morir a su padre. El vacío que produjo el dolor provocó que su mirada se apagara lentamente. Sus ojos eran dos espejos, quebrados, pozos sin vida ante el horror de ver la muerte cara a cara, de observar su silueta irrumpir ante su mirada. El silencio se apoderó de la pequeña salita contigua al control de enfermería. Dos hombres robustos, ataviados con ropas blancas se levantaron prestos a socorrer al enfermo padre. Pero era tarde. Varias imágenes se entremezclaban en sus pensamientos. El frío hálito del óbito, la sonrisa de su padre los sábados por la mañana, la canción que ya no recordaba. No quería quedarse con ese horror, el rostro de su padre dominado por el dolor, por el miedo y la agonía, la muerte arrancándolo de la vida. Sólo el amor que le había dado pudo evitar que enloqueciera en ese instante. Se levantó a duras penas. Los segundos parecían eternos en esa tumba de plástico y falsos techos, de frías galerías y almas solitarias. Después de un mes de horrores al fin llegaba la triste calma. Pero el no quería que acabara así. Buscó en sus bolsillos el reloj de su padre. También se había parado. Un hombre con bigote se aproximó hasta el joven, pasando de largo acto seguido. El muchacho se levantó hasta la salida de oncología. Delante se extendía el inmenso pasillo de la primera planta. Tan frío y desolado como recordaba. Varias personas corrían desesperadas, eran su madre, sus hermanos. Se aproximó llorando, intentando abrazarse a ellos, pero todos le ignoraban. Después fue su tía y sus primos. Intentó hablarles pero fue en vano. Parecía como si no existiera. Regresó preso del pánico a la habitación donde había fallecido su padre. Las puertas parecían más grandes, y el suelo cada vez encogía más y más, como su propia alma. Entró por el vano, viendo la cama del hospital donde yacía. Alrededor varias personas más, y finalmente una que era él mismo. Se encontraba observando el cadáver frío de su progenitor mientras su mirada perdida escrutaba lejos de allí. ¿Cómo era posible?, estaba viéndose a sí mismo. Salió a toda prisa, corriendo por el pasillo, mientras las luces tintineaban cada vez más. Como una carrera sin fin cayó exhausto al suelo. Ni siquiera había avanzado unos metros y ya no podía dar un paso más. Se levantó gritando. Nadie escuchaba. Los fluorescentes azules del techo comenzaron a explotar, mientras el forjado parecía derrumbarse. Una brizna de polvo y cristales cayeron sobre su rostro. Se acercó hasta uno de los paneles informativos de la pared. Allí intentó ver su herida. Delante reflejado en el cristal vería su cara, pero no la cara del muchacho que era, de unos ventipocos, sino el rostro de un niño, del niño que una vez fue, y que ya jamás sería. Al fondo del pasillo, un destello de luz iba envolviendo todo más y más, engullendo la estancia en su candorosa luminosidad. Finalmente comprendió que ya no se encontraba en la sala de oncología del hospital. Estaba más lejos, y a la vez tan cerca. Alguien esperaba al fondo, una silueta que le observaba, sonriente, con el brazo extendido y la mano abierta, esperando. Era su padre. El niño corrió llorando hasta él, fundiéndose en un abrazo. Se hacía tarde, la sala del hospital había desaparecido. Padre e hijo anduvieron hacia el resplandor. El niño que una vez fue hombre, ya no lloraba, ya no sentía miedo, pues volvía a estar con su padre. Entonces sintió que jamás el temor lo dominaría, que los horrores eran sombras de un mundo en el que la luz brilla con tanta intensidad, que a veces, no somos capaces de encontrarla. Ahora se despiden, los dos juntos, como cada mañana de sábado, para jugar, para jugar en el parque, cantando esa canción. Al fin podía recordarla, pues el dolor, ya no formaba parte de su melodía o de su corazón.
La tarde era gris, varios jirones de nubes tapaban al tímido sol que se ocultaba por el oeste. Nuel regresaba a casa del colegio como todos los días. Su madre estaba cocinando mientras escuchaba la radio. – Hola mamá. – cruzó a hurtadillas la entrada después de abrir la puerta. – Hola hijo, ¿qué tal el colegio?-Nuel se deslizaba hasta el pasillo pasando de largo, esquivando la conversación con su madre. – Bien, como todos los días...- ¡Espera hijo!- la madre siguió a Nuel hasta su habitación, presentía que algo pasaba. - ¿Qué te pasa?- el niño estaba sentado en el suelo aporreando la pared con una vieja pelota de tenis. No lloraba, sus lágrimas eran secas, y el dolor de su corazón muy profundo. Su madre seguía insistiendo, no contestaba. - ¿Te han pegado hijo? ¿Te han hecho algo? – Nuel giró la cabeza observando la expresión de su madre, de preocupación de dolor ante lo que le pudiera suceder. – No mamá… no me han pegado…no…- No le habían pegado exactamente pero el profundo pesar que encogía el corazón de Nuel era el mismo de todos los días. Odiaba a sus compañeros, a todos, sentía un profundo desprecio por todos y cada uno de ellos. Si hubiera podido arrancarles la vida, lo habría hecho, por sus burlas, por sus risas a sus espaldas, las malditas gracietas de niños. No le pegaban, no, pero quizás era peor. Se cebaban con su corte de pelo, con su peinado, con sus orejas, con cualquier cosa que les pareciera criticable. Nuel no lo entendía pero todo provenía de la incomprensión mutua, de un niño que no quería ser niño y que los demás percibían como algo extraño, y todo lo que es extraño o desconocido, se teme, y se odia. Aunque había intentado acercarse a ellos, siempre sucedía algo que le alejaba más y más del mundo, al menos del mundo en el que se supone que debía vivir, el mundo infantil. A veces respondía al profesor alguna pregunta que lanzaba a la clase y acto seguido algún compañero comentaba que Nuel no se había lavado las orejas. Por eso Nuel dejó de hablar en clase, solo observaba, escuchaba atentamente esperando que nadie le molestara, como un zombi, como un mueble que a nadie importunara. Dejó de sentarse en primera fila, intentó desaparecer para los ojos del mundo escolar. Pero fue imposible, sus compañeros siempre encontraban otro modo de hacerle daño. Quizás por casualidad, o porque estaba pasando por lo mismo que Nuel, un niño de la clase decidió no meterse nunca más con el, y ayudarle. Su acto de bondad lo pagaron caro pues las burlas se dirigieron de nuevo a los dos amigos. Esta vez debían ser homosexuales, o cualquier otra cosa que pudiera ofenderles. Su crimen, ser amigos, compartir los recreos juntos, hablar de lo mal que lo estaban pasando, de lo coñazo que a veces eran sus madres, y sobre todo, jugar. Nuel pensaba en todo aquello mientras su madre se desesperaba ante el rostro de su hijo, que no lloraba. Mantenía una expresión de indiferencia y de odio, pero no ella, algo difícil de comprender, o siquiera adivinar que iba minando el corazón de su madre que tantas otras veces había intentado ayudarle. Sin embargo Nuel estaba convencido que nadie podía hacerlo, estaba solo. – Nuel, si no te han pegado ¿que es eso que tienes en la cabeza?- su madre había descubierto una herida en su frente, donde el flequillo se junta con las cejas. Esa tarde en el recreo mientras jugaba con su amigo, varios compañeros de clase volvieron a meterse con ellos. En este caso sus burlas se dirigían a su amigo que tenía un parche en el ojo por un problema en la vista. Nuel entonces estalló. Toda la rabia contenida, toda la maldad y el odio salieron de su corazón para estrangular a aquel niño. Y casi lo habría conseguido de no ser porque los otros lograron apartarle. Entonces se hizo el silencio. Todos le miraron aterrorizados, sabedores que podrían ser ellos los siguientes. No era un niño, ya no, la bestia encolerizada que habitaba dentro de su corazón salió a fuerza de golpes y burlas. Nuel percatándose de lo que había hecho se giró asustado. De pronto un empujón lo lanzó al suelo golpeándose la cabeza cayendo inconsciente. Instantes después despertó en la portería del colegio. Su padre salía de hablar con la directora. Esta vez había tenido suerte la herida se cerró con los cuidados de la enfermera del centro y no tuvieron que trasladarle al hospital. Una neblina blanca permeaba a través de su mirada, eso y los pocos recuerdos del tránsito desde el suelo hasta esta estancia. Unas chicas mayores lo cogieron en brazos, mientras le conminaban a no abrir los ojos, por el barro le decían. Fue lo más parecido a estar muerto, pensaba Nuel, una sensación de quemazón en la cabeza y un olor, un sabor, a azufre, a vacío inmenso como las latas selladas de una cadena de montaje abandonada. Su padre se acercó hasta el niño. Tras observarle se sentó a su lado. – Hijo, se que estás asustado. No voy a decirte lo que has hecho bien o mal. Solo se que defendiste a tu amigo y eso te honra. Lo que si debes decirme es que te pasa en el colegio y con tu madre. La tienes muy preocupada.- Nuel miró a su padre. Siempre había sentido admiración por él aunque detestaba que se le acercara como un padre. Es difícil de explicar, pero Nuel quería a sus padres de la misma forma que el resto de hijos, pero no se sentía querido y eso le impedía mostrarles cuanto les necesitaba. – Bueno…- continuó diciendo su padre. – Es mejor que nos vayamos a casa, mamá debe estar ya haciendo la cena. La madre de Nuel se levantó de su lado, el chico seguía absorto en sus pensamientos, recordando lo sucedido durante el día. Eso le ocurría a veces, se imaginaba cómo le contaba a su madre cosas que le habían pasado, y sin embargo, nunca lo hacía. – Mamá.- dijo el niño.- ¿Sí hijo?- Nuel se levantó del suelo y la abrazó con todas sus fuerzas sollozando. - Te quiero mamá, lo siento, ¡no te vayas!- ¿Qué te pasa hijo? ¿Qué te pasa? ¿Dios mio, que le pasa? Yo también hijo, yo también, nunca me iré de tu lado- Ambos lloraban mientras el padre de Nuel sonreía desde el fondo del pasillo.
Una sensación de asfixia me despierta en mitad de la noche. La garganta parece cerrarse por momentos, algo me presiona la laringe. Me levanto de la cama empapado en sudor frío, temblando todo el cuerpo, como una espiga bajo un viento atroz en mitad de la campiña quemada por el sol. Agarro mi cuello intentando encontrar unas manos que lo aprisionen. Me falta el aire, me ahogo. Salgo hacia el baño arrancando las sábanas de la cama. El corazón palpita descontrolado con ritmo sinusal, la respiración es entrecortada, el aire no entra en los pulmones, siento como se escapa la vida. Me caigo cerca del inodoro agachando la cabeza dentro del mismo, intentando captar alguna bocanada de aire, dentro de la garganta, como un pez que agoniza fuera del agua. Un miedo atroz recorre mi cabeza, es un rayo de energía que atraviesa el tronco de un árbol en medio de una tormenta. Entra algo de aire, a duras penas respiro mientras toso violentamente como si un enjambre de abejas saliera de los bronquios, anidado durante de la noche, una marea negra, ocre y espesa. Levanto los ojos. El sudor se precipita hacia abajo, ha traspasado la última barrera de mi cara nublándome la vista. Me recuerda a aquel impacto contra el suelo, ese sabor a azufre, ese olor a vacío, ese silencio impasible, implacable ante mis gritos sordos. El ataque se pasa poco a poco, solo siento frío, mis extremidades cuelgan presas de los nervios, fláccidas, sin fuerzas, parecidas a las de las marionetas. Cada vez eran más frecuentes, la sensación de un espanto informe que reaparece todas las noches, ganando la batalla, extremando su crudeza. - Por qué me sucede esto...- repito sin cesar en mi cabeza, susurrando en la soledad del servicio. Lloro desconsolado, en parte de alegría por no estar muerto, y en parte por saber que estoy perdiendo, que poco a poco el horror atenaza mi vida. De qué sirven los esfuerzos diarios por continuar si al acabar la jornada, durante la noche, ese depredador me da caza entre mis sueños, cuando más indefensos somos. Mi psiquiatra me dijo que recordara, que intentara recordar, aquello que estaba soñando, lo que podía estar provocándome este terrible ataque. - Una vez identificada la amenaza, es fácil enfrentarse a ella.- eso decía él, pero no es tan sencillo, a veces lo consigo, y otras no. – Cual es, cual es, cual es…- repito en mi cabeza, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es difícil recordar algunas cosas y en cambio otras permanecen a lo largo de los años en tu memoria, cristalinas, nítidas, perturbadoras. Nuel regresaba del colegio, como cada mañana, para comer en casa. Después debía volver a clase, eran sólo dos horas, dos eternas horas, pensaba. Retornaba feliz, silbando por la acera que justo conduce hasta el portal de la finca, un enorme edificio de apartamentos. Sin embargo esta vez era diferente, su madre esperaba con la mirada perdida en la entrada. – Mamá, ¿qué haces aquí?- ella no contestaba, sólo contemplaba la calle, abstraída en sus pensamientos. – ¿Mamá por qué no estas haciendo la comida?- agarraba con su mano derecha la bolsa del pan, seguía sin contestar. – Mamá.- cogió el brazo fuertemente de su progenitora.- tenemos que irnos a casa y hacer la comida, ¡vamos! – su madre se giró sonriendo, su mirada continuaba siendo extraña, vacía, sin sentido. – Hijo no tengas prisa, la comida se está haciendo. Me encontraba bien y bajé abajo a verte venir.- Algo no funcionaba, Nuel, preocupado, tiró del brazo de su madre arrastrándola hasta el ascensor. Unos instantes después entraban por la puerta de la casa. Todo parecía en orden, nada distinto, sólo un fuerte olor envolvía la estancia. El niño dejó su mochila en el salón y antes entró al baño. – Hijo mira la comida creo ya ha terminado de hacerse. – Vale mamá. Salió dirigiéndose a la cocina su madre miraba el reloj del salón absorta todavía en sus pensamientos. Al llegar a los fogones se percató que estaban apagados, no había nada cociendo, solo ollas vacías llenas de agua del grifo. – Mamá no has puesto la comida.- nadie respondió. – Mamá, ¿donde estás? ¿Qué pasa?- Nuel regresó al salón pero no había nadie. Algo no marchaba bien, algo le sucedía a su madre. Se acercó hasta su habitación y la vio tumbada sobre la cama, con los ojos cerrados, parecía que no respiraba. – Mamá… ¡mamá!, despierta por favor, ¡despierta!- el niño zarandeaba a su madre con todas sus fuerzas, pero no reaccionaba. Parecía que se estaba muriendo, su cuerpo inerte frío, inmóvil. Lloraba desconsolado, no sabía qué hacer. Seguía golpeándola con todas sus fuerzas, la insultaba por dejarle allí solo, no entendía nada, hace un momento estaba bien, se iba a quedar solo en el mundo. Finalmente desistió y rompió a llorar de rabia. Una mano le acarició la nuca, era su madre. – Hijo ¿por qué lloras?- Alzó la vista y vio a su madre levantarse como si nada. – Como qué por qué, estabas muerta, ¡qué estás haciendo!- ella sonreía, una extraña sonrisa. – No estaba muerta hijo, solo cerré los ojos porque ellos me lo dijeron.- ¿Ellos? ¿Quien? – Las voces… las voces que me dijeron cómo hacer la comida. – Mamá la comida no está hecha, solo hay dos ollas llenas de agua.- Nuel gemía desconsolado, no entendía lo que le pasaba a su madre. – Me dijeron que me tumbara y cerrara los ojos, que me iría a un lugar mejor.- el niño lloró como nunca lo había hecho, casi pierde a su madre, o tal vez ya la había perdido, porque ya no era capaz de quererla, la odiaba y temía. Temía que se hiciera daño mientras estaban solos, o que se lo hiciera a el. Entonces su padre entró en la habitación con el médico, habían llegado sin que les oyeran. Se llevaron a Nuel mientras veía alejarse a su madre, hundirse en un pozo relativo, justo el mismo pozo, en el que en este instante estaba él, un profundo abismo que se hunde a través del espacio y el tiempo, sin salida, sin esperanza, sin vida. Desaparece el miedo de repente. Recordar aquello me tranquiliza, me aleja del vacío sin red. Vuelvo a dormir, tal vez mañana será mejor. Aún despierto Amanece, como tantos otros días. Amanece. Me despierto con una terrible congoja, con prisas, porque no hay tiempo, se me acaba el tiempo. No se si despertarla. Una vez se levante comenzará el terrible infierno de cada jornada, una carrera a ninguna parte. Cuando piensas que puedes soportarlo todo hay cosas que no, que no son de este mundo, que son estacas clavadas en lo más profundo del alma, palos en las ruedas de la vida. Debo levantarla y no se si quiero, no se si quiero volver a escuchar que es la hora de las pastillas, aunque falten dos horas, que es la hora de tomar un café, aunque se haya bebido siete, de verla fumar sin control ahogándose, ahogándose en sus propios vómitos. Intento que no se abandone, lo intento con todas mis fuerzas, pero, poco a poco, voy cayendo con ella, poco a poco, nos hundimos en la muerte en vida. Compartes su dolor, su inhumanidad, su implacable celeridad, su desesperación que no entiende de seres queridos, todos son lo mismo, objetos que usarse para tomar las pastillas, para bajar a la calle corriendo, sin ver la belleza del árbol de enfrente, de los pájaros o del arrullo del viento. Nada importa, solo el tic tac, el zumbido de lo inevitable, de hacer esas mismas cosas una, y otra vez, y otra vez, de una rutina que te socava la razón, la cordura que hace olvidar que esa es tu madre, aunque ya nada quede de quien una vez fue. Me siento junto a la ventana escuchando las gotas de agua chocar contra el alfeizar. Estoy despierto pero quiero soñar, volar lejos de este espantoso lugar que una vez fue mi hogar. Regresar a casa, abrazar a mis padres, oír la risa de nuevo. Pero me despierto y solo quiero estar muerto, o dormido, sin sentimientos. - ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? No lo recuerdo.- intento que el tiempo pase más deprisa pero no lo consigo. Hay veces que pasa tan lento…ves la vida pasar por delante de tus ojos, reflejada en aquel cristal. Oigo a mi madre levantarse…no puedo más. Empiezo a no sentir la mano derecha, primero un dedo, luego el resto. Va saltando como las chispas que produce una hoguera. Una sensación de atrofia me envuelve hasta la muñeca, no puedo moverla, es un hormigueo constante que se extiende poco a poco por el cuerpo, imparable, inalterable. Después el brazo, luego la cara, los labios, las mejillas, los párpados. Apoyo la cabeza contra el cristal, intentando gritar, pero no puedo. Regresa el miedo de nuevo…trato de recordar…trato de pensar. Veo una imagen, un instante en la memoria. Esta vez no es mío, es un eco lejano de algo que una vez me contaron…. …El viento mecía la imponente hilera de fresnos que conducían hasta la casa. Era una vivienda sencilla situada en un barrio cargado de profundos secretos, ahogados en paredes blancas, grisáceas por el paso del tiempo y de lamentos escondidos. En las ventanas las mujeres sacaban la ropa en pequeños tendederos que dibujaban graciosas figuras, como esa tarde. Mi padre regresaba feliz, de uniforme, hacia mucho tiempo que no se sentía tan bien, había estado con su chica, era la tercera vez que se veían. Hablar con ella era tocar la misma maravillosa melodía al piano, una música que merecía tocarse todos los días. Subió por las escaleras de frío mármol gris hasta llegar al descansillo de su casa. Llamó dos veces a la puerta, dentro nadie contestaba, como de costumbre. Se conminó a sí mismo a que nada estropearía este magnifico día que ya expiraba. Entró utilizando las llaves, un juego de metal, viejo, oxidado. No dijo nada, era mejor pasar desapercibido, su madre y su padre parecían estar en la cocina discutiendo. Andó sigilosamente por el pasillo, observando dentro de la alacena por si podía llevarse alguna lata, había quedado con su novia por la noche, para ir de picnic. Mientras introducía varias cosas en la bolsa observó entre las rendijas de la puerta la cocina. Había dos ollas de metal repletas de agua sobre el fuego. Su padre estaba gritando por la ventana, no veía a su madre. Terminó aprisa alejándose hasta su habitación. Se le cayó una de las latas sobre el suelo provocando un estruendo que alertó a su padre. – ¿A donde vas?- le preguntó.- se giró. – He quedado. - ¡Has quedado con los maricones de tus amigos otra vez verdad! – No… dejémoslo… llego tarde. – No vas a ningún lado cabrón… eres un maldito vago. – Déjame papa, por favor, no voy a discutir, te lo dije la semana pasada. – ¿Qué es eso que llevas en la bolsa?- hurgó dentro viendo las latas. - ¡No te vas a llevar esas latas!, no eres mi hijo, son mías, maldito bastardo.- se abalanzó sobre el, cayendo la bolsa al suelo, esparramando el liquido de un tarro sobre el piso, como un charco de sangre, propinándole después un puñetazo en la cara. Mi padre se levantó, ya no era un niño, su uniforme delataba que era un hombre. Su rabia era tan inmensa como un caballo desbocado, como un alud de nieve, una estampida a punto de ser liberada. No iba a aguantar sus golpes nunca más, era la última vez, era la última vez. Desenfundó la pistola reglamentaria apuntando a la cabeza de su padre, el cañón presionando la sien, el dedo fijo en el gatillo, su mirada reclamando venganza ante las vejaciones y horrores a los que había sido sometido, tantos, y tantos años. Su nariz sangraba profusamente a causa del puñetazo. Se había partido, como su corazón, desde el mismo momento en el que sufrió palizas por primera vez. No disparó. - Me voy, no volverás jamás a verme.- fue lo único que dijo. Un portazo es todo lo que se oyó después. Al cabo de una hora había regresado al cuartel. Deshizo el escaso equipaje que tenía, y se sentó sobre su catre. No lloraba, ni una sola lágrima caía sobre su maltrecho rostro. En cambio sentía un hormigueo en la mano que se movía desde el dedo que tenía en el gatillo de la pistola hasta la muñeca. Su cara se reflejaba sobre el cristal de la ventana, al fin era libre, al fin podía permanecer despierto, sin miedo. Un mundo dentro de otro mundo Voy a suicidarme, cuatro pasos desde la acera hasta el centro de la carretera, cuatro pasos nada más. Tan pequeña es la distancia entre la vida y la muerte, un tras pié y todo habrá terminado. Jadeo nervioso, después de mucho tiempo al final voy a controlar algo de mi vida, poner fin a ella. Siempre pensamos que las cosas suceden bajo nuestro hálito, nuestra mano. Pero es una gran mentira. Todo sucede, simplemente, sucede, y no hay nada, ni un plan, ni un dibujo o un mapa por el que guiarnos. Pienso en mi padre, en la serenidad de su rostro dormido, arrastrado por la muerte. Tengo miedo, ya no puedo soportarlo. Estoy en el medio, dos luces se acercan a gran velocidad, son mi pasaporte al olvido, al gran vacío. Se acercan, mi corazón se acelera, se acercan. No quiero moverme, no puedo moverme, mis pies clavados. Estoy muerto, eso creo. He cruzado pero aún sigo pensando, deben ser esos segundos eternos en los que ves pasar tu vida en letargo. No quiero seguir recordando, no quiero ver los buenos momentos porque voy a arrepentirme de haberme matado. No quiero ver los malos momentos porque por ellos me he suicidado. Basta, ¡Basta!, ¡!Basta!! ¡Basta! ¡Basta! Silencio. Algo sucede. Ya empieza. Mi mente finita no encuentra razones que expliquen la inmensidad que contempla. No puede contarse ni siquiera recordarse... son sensaciones, percibir todo cuanto te rodea mientras te envuelve la marea, en la inmensidad, junto a una luz, a unos árboles. El viento, la risa, el llanto, el primer beso, desde el fondo de un lago, junto a los juncos, flotando. En la superficie todo es calma, todo es tranquilidad. Soy un viajante solitario que percibe lo inmenso, lo extraña que resulta la bondad, un espejismo que alberga tu mente, donde ves como si de un sueño se tratara otro mundo, un mundo dentro del mundo. Te preguntas si es posible o forma parte de tu imaginación como una pesada piedra que descansa en tu corazón. Mi padre está ahí, sonriendo, sentado en su sillón, fumando mientras me observa. La luz entra por la ventana, mis hermanos están jugando, sentados junto a la tele. Es el salón de mi casa, acogedor, antiguo, extraño. Mi madre entra por la puerta, está llorando, pero no como ahora, llora de felicidad, de una inmensa emoción que embarga su corazón. Mueve sus labios, su mirada resplandece. Todos se levantan de júbilo, sus ojos brillan reflejando la luz que entra por el balcón. Se abrazan. Mis hermanos se acercan a su barriga poniendo sus oídos sobre su vientre. Algo se le cae del pelo a mi madre. Me acerco hasta el suelo recogiéndolo. Es un broche tallado en madera, con forma de mariposa, sus alas desplegadas. Emite un profundo destello blanco. Siento frío. La luz ha cesado, un ruido de maquinaria perturba el silencio de la noche. Algo me hace cosquillas en la mano. Abro los dedos liberando a una pequeña mariposa blanca, acurrucada en mis manos. Es el broche de madera de mi madre. – Eh, chaval. – una voz proviene de la derecha. – ¿Qué haces aquí en medio? – me giro observando como una apisonadora está parada a mi lado, tiene las luces encendidas y el motor en marcha. Un operario está sentado en la parte superior, inquiriéndome. - ¿Estás sordo tío?, por poco te atropello.- le miro sorprendido. – ¿Esta no es la carretera?- pregunto perplejo. – Sí, pero la estamos asfaltando, como todos los veranos. Has tenido suerte que esté cerrada al tráfico.- ¿Cómo no me había dado cuenta? iba tan absorto en mis pensamientos. – Gracias.- intento sonreír. – ¿De verdad no te pasa nada? ¿Quieres que llame a una ambulancia? – No, no, gracias, no hace falta.- sonrío de nuevo. El operario continúa su camino quedándome solo en medio del asfalto. Abro de nuevo las manos, observando el broche. De mi hombro sale volando lentamente una mariposa, describiendo unos graciosos tirabuzones. Estaba ahí todo el tiempo, esperando. Algo ha cambiado. Parece tan difícil olvidar esa pureza que embarga los corazones, la bondad que todos guardamos dentro de nuestras almas, como un pajarillo asustado encerrado entre barrotes, dentro de una jaula oscura sin ventanas. Casi, casi lo había olvidado.
Me levanto, como todos los días, salgo de la cama, aunque hay veces que parece que la llevo a cuestas. A veces llego al trabajo con la almohada de sombrero y las sábanas de capa. Antes desayuno. Sí, este soy yo, con la cabeza dentro de la taza, de leche, del bater, del metro. Llego a la oficina y me siento, delante del ordenador. Hago que trabajo, como todos, contando las horas al revés para no aburrirme. Siempre es más fácil descontar el tiempo que ganarlo, al menos sabes lo que queda. Si fuera al revés nunca habría límite. Ahí estaría tu jefe esperando. – Quédate un rato más, aún no hemos cerrado.- Gilipolleces.- Eso es lo que es todo. Como mi compañero de al lado, viendo porno a las diez de la mañana, machacándosela en los lavabos. Al menos tiene energía para eso, creo que a mi se me ha caído en algún pozo negro, oscuro, hipotecado, envasado dentro de algún tarro. ¿A quien le importa? Sólo hay filas y más filas de escritorios, todos hablando, ligando, comentando. Es la misma extraña sensación que tenía en el colegio, un cúmulo de subnormales sentados unos detrás de otros, hablando de absurdeces, babeando como zombies, como estúpidos pedacitos de carne. Lo más patético de todo es que soy como ellos, al final soy uno más. O quizás no, porque si fuera igual no estaría pensando en este mismo instante, sin duda es peor. Llaman al teléfono. Mi jefe. He terminado de contar folios, así que seguramente esta vez sea lo inevitable, el despido, el paro. Entro en su despacho. Imagino la sarta de mentiras que va a esgrimir para mandarme al jodido agujero del desahucio. Pienso en vengarme, yo también soy un loco, un tarado, puedo chantajearle para sonsacarle algo, dinero extra, vacaciones, un apartamento en Barbados. Tonterías, nada más terminar de hablar me pregunta. – ¿Puede cerrar la puerta al salir? Gracias.- Salgo hundido, sin fuerzas, de aquella habitación. No ha sucedido nada, no he hecho absolutamente nada, ni siquiera ha aparecido Spiderman, o cualquier otro superhéroe para salvarme. De qué sirve leer de niño tantas cosas si son mentira, si ni siquiera sacas nada en claro porque eres un cobarde y no eres capaz de gritar – ¡Váyase al diablo!-. Apoyo la cabeza contra la pared golpeando fuertemente. La secretaria de mi ex – jefe me observa mientras masca un chicle Happydent. Tiene gracia, Happy-Dent, dientes felices. Hasta unos dientes son felices, hasta las patatas, hasta la maldita constitución americana. Sigo golpeando, rítmicamente, deseando estar muerto, romperme el cráneo. Mis ojos comienzan a nublarse. Es una sensación extraña, empiezo a perder visión. Un sudor frío recorre mi cuerpo, otra vez ese profundo miedo. La emprendería a golpes con todo pero soy incapaz de ver nada. Ando unos pasos a duras penas y es cuando ella me sujeta. Caigo al suelo, intento recordar, intento recordar… …Nuel estaba sentado
viendo la televisión, jugaba con sus muñecos
favoritos en el suelo. Eran pequeñas figuritas
de plástico que su madre le traía cuando
volvía de la consulta del médico, todos
los jueves, Spiderman, Batman, La Masa. Siempre se los
imaginaba luchando, salvando a jóvenes indefensas,
protegiendo a la ciudad del crimen, del mal. Era su mayor
diversión: imaginar, jugar. Los héroes,
y estos eran superhéroes, eran la mayor fuente
de inspiración para Nuel. Pasaba horas y horas
admirándolos deseando algún día ser
como ellos, y no como su padre, un simple oficinista de
la calle Gaztambide, un contador de duros, en el mejor
de los casos. Cuando iba al colegio siempre hablaba con
sus compañeros, el que más o el que menos
decía que su padre era una especie de héroe
porque apagaba incendios, o detenía a los malos,
y si no se lo inventaban. Pero Nuel no era capaz, su padre
era un vulgar cajero, un hombre corriente y apocado, que
ni siquiera veía por casa, trabajando por un mísero
puñado de dinero. Un humo intenso empezó a colarse en la habitación. Nuel miró a su padre buscando el cigarro que tenía encendido, sin embargo estaba apagado. La madre del niño se acercó al salón gritando. – ¡Fuego, fuego! Abrieron la puerta, aterrorizados. Una espesa humareda negra provenía de la escalera, terrible, horrible. Salieron presos del pánico. El padre de Nuel los conminó a escapar de allí. Bajaron llegando al piso inferior de donde salían unas llamas infernales. El fuego crepitaba, rugía como un animal, devorándolo todo, abrasando las paredes, el suelo, el rellano. A duras penas cruzaron llegando finalmente al exterior del edificio en llamas. Nuel se abrazaba a su madre que observaba desesperada la puerta de la finca. Nadie salía, los vecinos esperaban mientras los segundos iban trayendo a más y más bomberos. El padre de Nuel no aparecía, estaba atrapado. – ¡Papa! ¡Papa!- gritaba. No había respuesta, solo unas explosiones más y unos cristales que salieron volando. Un olor a goma quemada lo envolvía todo, sus ropas, el aire, su nariz, sus manos llenas de hollín. Minutos más tarde una figura surgió del humo negro, era su padre tosiendo, con una zapatilla en la mano, había escapado. Buscó y buscó a uno de los vecinos que finalmente murió asfixiado. Al menos consiguió salvar la casa y a los otros que estaban atrapados. Era la primera vez después de mucho tiempo que Nuel se acercaba a su padre. No quería tocarlo pero la sola idea de perderlo era más insoportable que la idea de quererlo de mostrarse tal y como era, su hijo. En una de sus manos sostenía una figurita que aún sujetaba con fuerza después de todo el viaje hacia el exterior, era uno de sus héroes pintados. En la otra agarraba firmemente la mano de la persona que empezó a descubrir esa fría noche de finales de otoño. …Ya no duele la cabeza la visión clarea, estoy tumbado sobre el suelo de la oficina, llorando, pero no de tristeza, no, de felicidad, un extraño llanto, como un océano de sonrisas enredadas en un suave manto.
Lo veo en sus ojos, escondido
tras los muros de las miradas. A veces cuando pasas cerca,
por la calle, por el metro, puedes fijarte en ello. Es
un pequeño destello, un fugaz brillo que pronto
da paso a la nada, al olvido, al silencio. Estoy tumbado
sobre la acera, los brazos extendidos formando ángulos
rectos. Observo el cielo gris, nublado, mientras varias
siluetas pasan, por encima, ignorándome, perdidos.
Uno tras otro, veo sus zapatillas, sus pantalones, faldas,
bolsos, camisas, paraguas, cigarrillos, móviles,
pañuelos, gorras y abrigos. Observo las estrellas, ensimismado. Su brillo es tan intenso, tan lejano, tan extraño. Nos contemplan desde lugares que aún ni siquiera hemos imaginado. Sin embargo, ahí están, cada noche, en cada rincón, reflejados en el agua, en los cristales de los edificios, en los sueños de los niños. Vuelvo en el metro, cerca de Casa Campo. Los árboles se mueven como un manto extendido sobre la pradera al mediodía, escondidos, acechando, entre las vías del tren y los tendidos eléctricos. Silencio, un pequeño vaivén, silencio. El vagón se encuentra vacío, viajo solo, apartado. En el cielo se ven diminutos destellos, rojos, amarillos, anaranjados, verdes, violaceos. Castillos de colores, fuegos artificiales. Nos movemos deprisa a través de la catenaria, aun puedo verlos, es casi medianoche, un nuevo día se acerca. Contemplo el horizonte, blanco, perdido entre la sombra y la luz. Mi rostro reflejado denota cansancio, miedo, tristeza, paz. Recuerdo esa noche, ese gran misterio, la bondad y el amparo dibujados en su mirada… …Nuel estaba inquieto. No podía beber agua durante doce horas antes de la operación. Su garganta le exigía saciar la sed. Observaba la noche, inescrutable ante sus ojos, borrosos por las luces de la habitación. Al día siguiente iba a someterse a una intervención compleja, estaba asustado. Nunca había estado enfermo, al menos no tanto. Los nervios y la espera, como el comandante la noche antes de la batalla, atenazaban su cuerpo. Temblaba, sus pequeñas manos temblaban. - ¿Qué va a pasar?- estaba solo frente a lo desconocido, eso pensaba. Durante las dos semanas que había dormido en el hospital nunca sintió tal desazón. Esta vez no conseguía conciliar el sueño y no había libro, o programa de televisión que consiguieran calmarlo. Pulsó el botón de llamada, era la quinta vez que lo hacía. La enfermera, Zampabollos, como él la llamaba, entró por el rellano. Era todo simpatía con él, no con su compañero de habitación. A ese lo trataban peor que al ganado porque no estaba enchufado, no tenía recomendación. Conminó al niño a que se durmiera o diera un paseo. Nadie se quedó para hacerle compañía, por unas cosas u otras, su madre y sus hermanos tuvieron que irse, confiados en que todo saldría bien, guardando fuerzas para la tensión del día siguiente. Nuel los añoraba. Siempre se había empeñado en ser fuerte, en no depender de nadie, sentirse único e invencible, libre del afecto o la atención de sus padres. Sin embargo, como un pajarillo asustado, se abrazaba al pequeño peluche de elefante que su abuela le trajo. No quería ser un niño, no se sentía como un niño. Sin embargo todos le ignoraba como a un crío. Eso pensaba y los despreciaba a ellos y a todas las cosas entupidas de la infancia, desde el mismo momento en que habló por primera vez. En cambio agarrando ese muñeco azul de trompa larga sentía algo que no se explicaba. Salió al pasillo
de la planta, interminable, sombrío, alumbrado
por luces frías y paredes pintadas de verde oliva.
Al fondo el control de enfermería, y un poco más
lejos los ascensores de salida. Quería marcharse,
no podía soportarlo, pero atravesar ese inmenso
lugar lo aterrorizaba más que esperar lo inevitable
en su habitación. Cogió impulso y fue caminando,
poco a poco, observando a su paso el resto de los cuartos.
Algunos no podían verse pues las puertas estaban
cerradas. Otras en cambio permanecían abiertas.
La mayoría dormían, iluminándose
brevemente las paredes por los destellos de las televisiones
aún encendidas. Nuel caminaba, pronto llegó
al control de enfermería, allí la nada,
todos los auxiliares se encontraban en la sala contigua,
riendo o discutiendo de forma sosegada. Siguió
avanzando, temeroso, cada vez era mayor el espacio entre
los ascensores del pasillo. Una figura se acercaba desde
el fondo, amigable amistosa. Era su padre sonriente, que
regresaba del trabajo para verle. - Tengo miedo por la operación
de mañana. Esa noche Nuel durmió feliz, con su padre al lado, roncando, como siempre. Al día siguiente se levantó pronto para entrar al quirófano. Estaba solo, pero sin motivo alguno ya no sentía miedo. Cuando entró en aquella sala fría y gris, su cuerpo temblaba. Primero lo desnudaron, después lo intubaron, hasta que se durmió y vió aquel destello blanco… …El tren se para, es la estación. Bajo del vagón hasta el andén. Siento alivio aunque aún no he llegado a casa. Comida feliz Son las cuatro de la tarde, regreso a casa del trabajo, bueno de mi antiguo trabajo. Entro y siempre lo mismo. Todo está oscuro, en silencio, olvidado. Caliento la comida en el microondas. Lleva tanto tiempo en el congelador que ha perdido todo el sabor. Su textura es diferente, como el plástico, los colores son apagados. Levanto la cuchara desde el fondo del plato hasta mi boca, una y otra vez. Cada vez pesa más el cubierto, como si aquel caldo cambiara de densidad en cada bocado, en cada sorbo, más y más. Observo la cuchara, cómo resbalan las pequeñas rebabas de sopa hasta abajo, en el mantel, sobre el trapo. – No hay cuchara.- repito en voz alta, intentando doblarla con el pensamiento, tratando de despertar de un trance hipnótico o un mal sueño provocado. No sucede nada, ningún cambio. El aire es tan denso que casi me cuesta respirarlo. Las vibraciones de los coches suenan como crótalos silenciados. Miro la televisión apagada, mi reflejo, los destellos de las lunas de los automóviles sobre la pantalla. Aprieto el botón del mando, cambio de canal mientras trago. “Consigue tus mega tattoos con tu nuevo Happy Meal.” “Enséñaselos a todos tus amigos.” De nuevo regresa ese entumecimiento en la mano. Miro al suelo. El caldo de la sopa se queda atrapado en mitad de mi esófago, me ahogo mientras un recuerdo asalta mi mente… …Era una tarde gris de octubre. Salían como todos los sábados a almorzar al campo, lejos de la ciudad donde su padre se sentía bien. Lejos y más lejos cerca de los árboles, lejos y más lejos cerca de la hierba y los animales. Siempre comían juntos bajo el fresno junto al gran estanque de pájaros, al lado del bosque de álamos, castaños, robles, encinas, y otros grandes, abetos, pinos, endrinos. No hacía frío aunque su madre llevaba chaqueta, mientras sus hermanos reían y Nuel los miraba. Habían preparado una tarta y la degustaban juntos, celebraban un cumpleaños, el de su padre. La vegetación presagiaba el cercano otoño que por la espesura dejaba sus primeras señales. Incluso la mesa de madera, marcada por tantas otras familias que disfrutaron allí sentados, empezaba a dibujar el musgo de la humedad, de las largas noches sin abrigo, bajo las estrellas y los cielos encapotados. Estaba tendida ante la lluvia, perenne a lo largo del tiempo desde el mismo momento que la montaron. Reían, quizá más si cabe, que el resto de sábados porque el padre de Nuel, de poblado bigote, se había dejado algo de tarta en el mentón y los labios. - ¡Tienes nata!- gritaban – ¡Pareces una vaca! El seguía las gracias fingiendo tener cornamenta con dos dedos, y a veces con dos palos. Bailaron siguiendo el ritmo de la música del coche. Nuel no entendía nada aunque sus zapatos parece que le exigían moverse. No quiso unirse al baile así que se fue andando solo hasta el estanque cerca de los árboles. Su padre lo acompañó. - ¿Qué haces
hijo? ¿Por qué no te diviertes? Anduvieron hasta internarse en el bosque, más y más. Pronto el sol empezó a reflejarse sobre algunos troncos de árboles, dibujando graciosas figuras gracias al movimiento de las hojas. La espesura cada vez era mayor, y los olores del campo iban cambiando. Nunca había observado algo semejante, el sonido del riachuelo, el viento sobre las copas de los árboles, el croar de las ranas, y el piar de los pájaros. Estaba tan cerca de encontrar al insecto alado que el trecho se les hizo muy corto. Seguían a la mariposa blanca que revoloteaba por cada recodo del bosque, algunas veces giraba deprisa entre las ramas caídas de un roble y otras se detenía sobre las rocas llenas de musgo del suelo. Al fin llegaron a un pequeño claro. La mariposa se había posado sobre el tronco de un inmenso árbol que brotaba de unas rocas cubiertas de musgo y matorrales. Nuel se acercó con su padre y de pronto una explosión de color blanco les sacudió y les envolvió como un manto. Eran cientos de mariposas que volaban agitadas al verles, jugando con ellos, susurrándoles, acariciándoles. El niño gritaba contento mientras bailaba, esta vez sí, con su padre, cantando canciones sobre las hadas de los ríos y de los árboles, con los brazos en alto, y el corazón liberado. Rieron, volviendo horas más tarde… ….Apago la televisión, hurgo entre las fotos de niño de mi padre, guardadas en el cajón de mi madre. Le veo con sus pantalones bombachos, junto a mi bisabuelo, cerca del campo detrás de la casa del pueblo. Está mirando a lo lejos, una mariposa blanca aparece en el encuadre. Se cae la cuchara de mi mano. Salgo corriendo, la he pisado y se ha doblado.
Recuerdo aquella noche. Estoy junto a ellos en el piso, celebramos Año Nuevo. A la mayoría no los conozco, son caras, nada más, algunos son amigos de amigos, otros simplemente están allí. Reímos, no tanto como esperaba. Alguien se sienta a mi lado. Es ella, con su vestido negro, sus pendientes morados, sus labios rojos y su pelo rizado. Huele como los jazmines bajo un cielo estrellado, por la noche, justo durante la madrugada. Fuma mientras bebe ansiosa. No hablamos solo nos miramos. Espera algo de mí. Hablamos sin decir nada, de lo bueno y de lo malo, del norte y del sur, de su vida y de la mía, de los pájaros y de los árboles. La miro, y lo veo en sus ojos, en sus preciosos ojos. Bebo de mi vaso de plástico. No hay alcohol solo refresco. Los hielos comienzan a derretirse lentamente. Son cristalinos, me veo reflejado. Sigue observándome, su mirada fija, mientras dos de sus amigos en el sofá de enfrente siguen liándose. Pasan los minutos y mi corazón palpita pero lo veo en sus ojos. Bebe de nuevo, no ha parado. Intenta emborracharse para lanzarse a mis brazos. Me levanto, dirijo mis pasos a la terraza, allí dos chicos escupen a la calle. No entiendo nada. La fiesta comienza a desmadrarse. Todos se vuelven extraños, sus caras se desdibujan entre el humo y las risas desencajadas. Me siento cerca de la barandilla apoyando la espalda contra las correderas. Una brisa se entremezcla con el ambiente de fiesta, hace frío, mucho frío. Al final me quedo solo mirando las estrellas, pocas, apagadas, olvidadas. Ya no está en el salón. Me levanto después de un rato. El panorama no mejora, algunos se lo montan en las habitaciones mientras otros juegan con el alcohol restante, a hacerse los hombres, o las mujeres desesperadas. Busco por la casa, la encuentro tumbada sobre una cama, ebria, inconsciente, con las bragas bajadas, el pintalabios corrido, y uno de sus amigos subiéndose los pantalones y la bragueta antes de irse a vomitar al baño. Ella abre los ojos con dificultad. Lo veo en sus ojos… …Nuel levantó a su madre de la siesta. Eran poco más de las cinco de la tarde pero ya tenía prisa. Estaba ansiosa por bajar a la calle, las obsesiones no la dejaban estar más tiempo en casa. El reloj era como una pesada losa que iba enterrándola en vida, que si no lo escuchaba o prestaba atención, provocaba una estampida en su cabeza. Eran tambores, tambores sordos que la acechaban. Conminaba al niño a marcharse, a pesar de los cuarenta grados y el sol de justicia. Salieron a prisa hasta llegar a la calle. Ni un alma paseaba por la acera, ni un coche circulaba por la carretera. Iba agarrada del brazo de Nuel, apretándolo fuerte, clavándole sus uñas descuidadas. Había intentado peinarla lo mejor que pudo, pero el pelo estaba totalmente revuelto. Fumaba ansiosa, ahogándose en su propia tos. A pesar de que le hacía daño, Nuel tiraba de ella, caminando, caminando lentamente. Hacía mucho calor pero todo el tiempo que ganase al reloj para regresar más tarde sería un triunfo. El paseo consistía en la misma rutina de siempre. Llegar a la cafetería, pedir un refresco, un café solo, y unas tortitas con nata o sándwich mixto. Siempre lo mismo. El camarero en algunas ocasiones sorprendido por las prisas preguntaba si tenía mucha hambre. Ni siquiera tenían la plancha encendida, acaban de abrir las puertas, y ya entraban el niño y su madre. Desesperada. Después de tragar la comida y de beberse de un trago el café, regresaba la misma pregunta: - ¿Nos vamos ya?- Nuel intentaba hacerse el despistado, fingía orinarse para bajar al baño para tardar un poco más. A veces charlaba con el camarero. - ¿Nos vamos ya?- no podía ocultar más tiempo la realidad. – Es muy pronto ahora nos vamos.- finalmente cedía después de escucharla preguntar seis veces más, por temor a que la gente sospechara, o que los echaran de la cafetería. De nuevo, salieron a toda prisa. Normalmente tenían que hacer otra parada en un bar, para pedir lo mismo, esta vez sin tortitas o sándwich mixto, pero si más bebida. Nuel conduraba los refrescos el máximo tiempo posible, mientras que su madre volvía a tomarlos de un trago. Daba igual que fuera café, sopa, coca cola, o zarzaparrilla. De un trago. De vez en cuando le pedía uno o dos hielos de su refresco, cristalinos, donde a veces el niño se observaba reflejado. Le daba alguno pero con un temor atroz pues en más de una ocasión se había ahogado con ellos. Los tragaba enteros, o los chupaba hasta derretirlos, mientras fumaba y el niño sufría esperando que no se atragantara. Finalmente, hicieran lo que hicieran, siempre regresaban a las siete de la tarde a casa. Era verano y el sol aún estaba muy alto, y aunque Nuel intentaba dar rodeos, a veces comprando cosas innecesarias para hacer alguna parada que robara algo de tiempo, siempre, implacable, a las siete de la tarde entraban en su casa desolada. Un cementerio sin cuerpos, llenos de nichos vacíos, esperando sepulturero. A las ocho tomaba las pastillas, pastillas para los nervios, pastillas para dormir. Las necesitaba, eran el centro de su vida y el resto daba igual. Inexorablemente los minutos se acercaban a las ocho, lentos, muy lentos. Nuel intentaba entretenerla. Sólo miraba la pared y el reloj. - ¿Me las puedo tomar
ya? Nuel no podía dárselas antes, el medico se lo había prohibido, podría intoxicarse por sobredosis al no haber eliminado las anteriores de su cuerpo. Aún así ya adelantó la toma de las pastillas una hora con tal de no soportar más aquello. Era inútil, siempre cedía, por unos minutos, ante la desesperación de verla golpearse, o gritarle, insultarle, o bien quedarse quieta inmóvil, catatónica, siempre se las daba. Después se acostaba, bajando la persiana hasta abajo, cerrando los ojos con la esperanza de no despertar más, de no soportar aquel estado enfermizo de nervios nunca más. Nuel lo sabía, y si no, ella se lo recordaba. – Quiero morirme, quiero morirme…- el niño lloraba sin lágrimas mientras desde el rellano de la puerta la observaba. Lo veía en sus ojos, un pequeño destello dentro de esa locura diaria, lo veía en su mirada. Ese brillo le animaba para levantarse al día siguiente con la esperanza de que algo cambiara… …Llegamos a su casa.
Salimos del taxi llevándola en brazos. El olor
a alcohol es tan evidente que el taxista sale pitando
por si le vomita sobre la tapicería. Subo las escaleras
abriendo con su llave. La llevo hasta la cama dejándola
sobre ella. Cojo una manta y la arropo, quitando sus zapatos
y acariciando su pelo. Antes de salir por el rellano de
la puerta, me mira.
Hace mucho calor. Las ventanas
están abiertas de par en par. La música
o más bien los berridos de los vecinos entran implacables
alterando el descanso del resto de inquilinos. Empiezo
a estar harto. Les observo desde mi cuarto, gordos, abotargados,
bailando acompasados, sudando como cerdos antes de la
matanza, como puercos hozando en su cochiquera, un pequeño
piso patera. Intento estudiar el maldito papel, las entupidas
teorías de gente que lleva tanto tiempo muerta
que solo las puedes leer en un libro o ver en un museo.
Es mi día libre fuera de mi nuevo trabajo. Contesto
al teléfono de casa. – Teletortilla dígame.-
es mi hermana, sigo sin poder contestar al aparato sin
repetir la frase que utilizo para los clientes en la oficina,
no, en la oficina ya no, en Teletortilla Sociedad Limitada.
Siguen chillando fuera, el calor es tan insoportable que
he mojado mi nuca varias veces bajo el grifo. Llaman a
la puerta. Son los malditos vendedores de Tecnocasa. Para
qué demonios quiero una casa si ya vivo en una,
creen que me sobra el dinero. Les echo a patadas. Decido
salir de allí, no puedo concentrarme y empiezo
a echar de menos la rutina de mi madre.
|
|
|||||||||
| Carpe
diem, visitante nº |
|---|