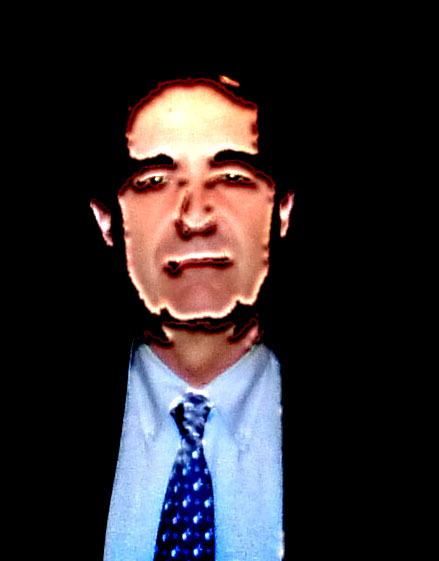LUIS
ALBERTO DE CUENCA
ENTRA
EN LA ACADEMIA
 Y
por fin llega el día tan largamente anunciado:
mi amigo Luis Alberto leerá su discurso Historia
y poesía y entrará a formar parte -tomará
posesión de la plaza de número- de la Real
Academia de la Historia. En la invitación historiada
y solemne se nos conmina, de forma sutil, a asistir vestidos
de manera correcta. Mi primera idea es sacar de su funda
alguno de los trajes grises o azul marino que utilizaba
a diario cuando era agregado comercial, pero llegado el
último momento me conformo con una blazer, una
camisa más o menos elegante y una corbata alegre,
pero no estridente. En el estrado es obligatorio uniforme,
frac o chaqué. El acto es a las siete -a las siete
de la tarde de un domingo- y estoy en la puerta de acceso
situada en Amor de Dios con casi veinticinco minutos de
antelación. Cometo el error de no tomar asiento
y jugar -endémico incurable- a enredar un poco;
apenas diez minutos. Tiempo suficiente para que no quede
un solo asiento en la planta baja y verme obligado a subir
a la platea. El poder de convocatoria de Luis Alberto
de Cuenca es impresionante.
Y
por fin llega el día tan largamente anunciado:
mi amigo Luis Alberto leerá su discurso Historia
y poesía y entrará a formar parte -tomará
posesión de la plaza de número- de la Real
Academia de la Historia. En la invitación historiada
y solemne se nos conmina, de forma sutil, a asistir vestidos
de manera correcta. Mi primera idea es sacar de su funda
alguno de los trajes grises o azul marino que utilizaba
a diario cuando era agregado comercial, pero llegado el
último momento me conformo con una blazer, una
camisa más o menos elegante y una corbata alegre,
pero no estridente. En el estrado es obligatorio uniforme,
frac o chaqué. El acto es a las siete -a las siete
de la tarde de un domingo- y estoy en la puerta de acceso
situada en Amor de Dios con casi veinticinco minutos de
antelación. Cometo el error de no tomar asiento
y jugar -endémico incurable- a enredar un poco;
apenas diez minutos. Tiempo suficiente para que no quede
un solo asiento en la planta baja y verme obligado a subir
a la platea. El poder de convocatoria de Luis Alberto
de Cuenca es impresionante.
Como impresionante y hermoso -y también emocionante-
es su discurso, que a la salida del acto se nos entrega
a todos impreso y encuadernado. Disfruto con la sabiduría
y el magnífico saber estar de mi muy querido amigo,
especialmente con la versión realizada por el poeta
de Esperando a los bárbaros de Constantino Cavafis.
Pero no menos brillante, e incluso más entretenida
pues está perlada de humor y finísima ironía,
es la contestación al discurso que hace Francisco
Rodríguez Adrados. Mientras escucho y miro y pienso
me asalta la idea de que “allí hay una película”,
de que sería una base magnífica para un
largometraje el baile de solemnidad e inteligencia que
en el cine tan bien han sabido explotar o utilizar los
anglosajones. Los españoles no somos especialmente
duchos en el arte de hacernos propaganda a nosotros mismos.
Cuarenta minutos dura el discurso y cuarenta minutos dura
la respuesta. Y luego todos los asistentes, más
de un centenar, acudimos a abrazar y felicitar al flamante
académico, a admirar la pequeña medalla
que cuelga de su cuello, a compartir su satisfacción
indudable: él, siempre generoso, nos hace sentir
a todos y cada uno que ese éxito, el brillante
momento glorioso, también es nuestro y nos pertenece.
Porque Cuenca no es sólo un gran poeta y un erudito
y un muy buen político, sino alguien capaz de transmitir
su calidez a cuantos con él tratamos con mayor
o menor frecuencia. Hablo con sus hijos, Inés y
Álvaro, con su mujer: Alicia, y con muchos de los
amigos que ambos compartimos y que no me atrevo a intentar
citar porque inevitablemente me olvidaría de alguno.
Salgo a la calle acompañado de Lorenzo Rodríguez
Garrido y comentamos y estamos contentos y orgullosos
y tranquilos. Nuestro mentor e inspirador y siempre fiel
amigo Luis Alberto de Cuenca y Prado, excelentísimo
señor una vez más, ha entrado hoy -Dios
es grande- en la Academia. Como siempre había deseado,
como desde hace mucho tiempo había soñado
y merecido. Merecido.