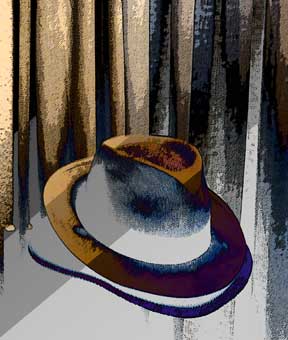SIN GANAS DE ELEGIR
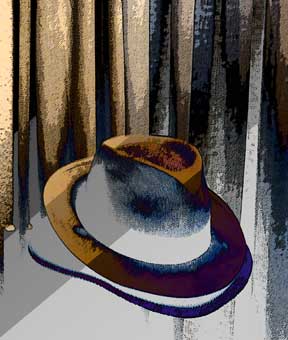
Domingo y medianoche; el
momento en el que casi siempre escribo mis columnas semanales.
A lo largo de la semana proceso cuanto me ocurre o veo
o me cuentan, y cuando llega el domingo elijo un tema
y escribo tres mil cien caracteres en veinte o treinta
minutos; no necesito pensar para hacerlo porque ya he
estado toda la semana haciéndolo. Pero sucede en
ocasiones que la semana es rara y excesivamente rica en
sugerencias. Así ha sido en esta ocasión.
La semana ha sido rara porque
la bomba de La Navidad ha caído sobre ella. En
Navidad me suelo ir a Murcia, de allí es la familia
de mi mujer, my family in law, y aprovecho el
viaje para ver amigos, desempolvar recuerdos y borrar
durante setenta u ochenta horas la vida que llevo en Madrid.
Y entonces me sucede que están las columnas que
había “encontrado” en Madrid: la
paz en el rostro de Rafael Reig,
a quien vi en la fiesta anual de Hotel Kafka,
tras que por fin se haya reconocido de modo inequívoco
su talento al concederle el premio Tusquets de novela
. Pero en esa misma fiesta me crucé dos posibles
“columnas” más, dos caras más
que merecerían de sobra mis humildes tres mil cien
caracteres: Javier Azpeitia y David
Torres; a ambos les conozco desde el principio
de mi aventura literaria, cuando decidí abandonar
la certeza del ministerio para intentar convertirme en
el profesional de la literatura que ahora soy.
Y también en Madrid, aunque en este caso me apoyaba
en un libro ya impreso que me llevé a Murcia, comencé
a leer Sereno en el peligro, de mi amigo Lorenzo
Silva; el libro está tan lujosamente editado
que no me atrevo a subrayar las frases que me gustan y
las voy copiando en postit que luego pego donde va surgiendo
(los acabaré perdiendo).
Pero ya en Murcia me suceden suficientes cosas como para
desear escribir al menos tres columnas más, desde
como veo la ciudad tras dieciséis años de
ausencia, hasta el cretino que me pega un golpe por detrás
en el coche y luego se da a la fuga, pasando por la que
más me apena no escribir -ahora me doy cuenta-
y que habría tratado sobre otro rostro, sobre la
cara, el dibujo o más bien óleo (digno de
Goya) que llevaba sobre los hombros mi brillantísimo
camarada Ángel Montiel. Cada vez
que le miraba, durante la velada que compartimos con su
mujer y familia, era como leer cien páginas de
un libro. Tenemos la misma edad, y de algunas cosas sabemos
-creo- aproximadamente lo mismo.
Pero aún cuando acabo de llegar a Madrid y hablo
con mi padre por teléfono aparece ante mí
un nuevo tema que me revuelve por dentro y sobre el que
no evito reflexionar. Se trata de una noticia que me da
mi padre; la persona que más se preocupa de que
me entere de cuanto sucede en el mundo. Jorge
Herralde, a quien tantas columnas he dedicado,
ha vendido su editorial... su editorial, mi editorial,
nuestra editorial, Anagrama; a un italiano. Ya sabía
algo del asunto, claro, pero, ¿cómo se sentirá?
Si no fuese domingo y navidad y ya tan tarde le llamaría
por teléfono.
No elijo. Ninguna cara, ninguna escena. Es domingo y medianoche.
Sólo abro al ordenador y -como siempre- escribo.