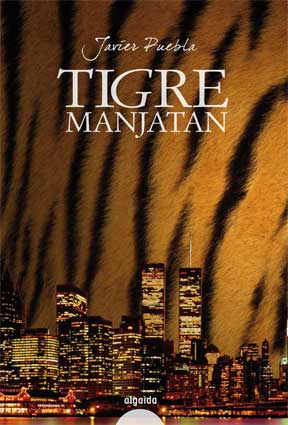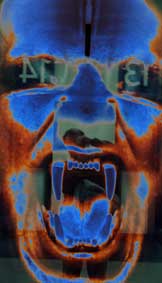JUGANDO
CON LA MUERTE Y LA DESGRACIA AJENA
(Un relato escrito por Javier Puebla y protagonizado
por TIGRE MANJATAN)
El copyright y todos los derechos son propiedad exclusiva
del autor y no se permite la reproducción total o parcial
de este texto sin autorización escrita del mismo.
Estás jugando. Jugando con la muerte y la desgracia
ajena. Aunque no te anima ningún tipo de maldad. Es
sólo indiferencia. La indiferencia que conlleva ejercer
determinadas profesiones. ¿Acaso hay maldad en el estudiante
de medicina que roba el pene del cadáver de prácticas
para mostrárselo luego a una de sus compañeras
como si fuera el suyo propio? ¿O en el embalsamador
que, perdido en la minucia de devolverle el color a un muerto,
se deja llevar por la fantasía y dibuja un corazón
en la mejilla exánime para estampar a continuación
sobre el mismo un suave beso? Ese es el espíritu que
te anima esta calurosa noche de mayo. El deseo de escapar
del hastío y la rutina. Por eso cantas, indiferente
y burlón, las noticias mientras tecleas ante el ordenador.
¶ Encontrado un esqueleto ¶ un esqueleto
sepultado en la basura ¶ en la basura
acumulada en un ático ?
¶ áático ¶¶
¶ocupado por indigentes ¶
indigentes ¶ indigentes. ¶Tralalá ¶
lá ¶
Ser redactor de crónica negra no anula
la sensibilidad. No. Escribir sobre crímenes, catástrofes
y desgracias ajenas no mata la sensibilidad. Tan solo la deforma.
¿A quién le impresiona en los tiempos que corren
la imagen de una cabeza estallando, vista en el aparato de
televisión a la hora de comer? A nadie. A casi nadie.
La gente sigue masticando su filete de vaca como si tal cosa;
sin que ello implique que sean monstruos despiadados y sin
entrañas. Lo mismo te sucede a ti. Indiferencia. Llevas
un lustro sentado en una silla, frente a la pantalla del ordenador,
tejiendo mortajas para los más variopintos dramas.
Al principio sí. Al principio sí que te conmocionaba
que dos niños de siete y nueve años entrasen
en un bar, pistola en mano, para robar la recaudación.
Y se te revolvía el estómago cuando a un adolescente
le clavaban una navaja mientras se divertía en una
discoteca. Pero ya sólo se trata de palabras, de personajes
más que de personas. Demasiados esqueletos hallados
en los lugares más insospechados. Demasiadas ancianitas
rompiéndose la crisma al pisar una caca de perro. Demasiados
niños y niñas obligados a venderse por sus propios
padres.
Son casi las once de la noche y aún te queda media
página por redactar y maquetar. En el diario La Voz
el presupuesto no alcanza para lujos. Es el periodista quien
debe hacerlo todo. Absolutamente todo. Incluso inventarse
la noticia si es que hiciera falta. África Prego, señora
directora y sobrina predilecta del mismísimo dios,
os lo ha repetido un millón de veces: si tienes que
matar a alguien para poder escribirlo, lo matas y punto. Apartas
de un manotazo una gruesa lágrima de sudor empeñada
en descender por tu patilla izquierda antes de volver a la
carga, esta vez con un asesinato.
- ¶El cadáver de Emilia Gómez
¶Gómez ¶Gómez ¶
fue hallado en la madrugada aa ¶
de ayer ¶ de ayer ¶ de ayer
en la Casa de Campo ¶
Describes la profesión de la víctima: prostituta.
El modo en que la asesinaron: diecisiete puñaladas.
Buscas la lista de sus posesiones. Aún cantando. A
veces palabras enteras. Otras apenas una nota que se pierde
entre los dientes. A ver lo que llevaba la víctima
en su bolso. Billetes europeos y americanos. Dos papelinas
de heroína. Un espejo. Aspirinas. Un libro...
¡Un libro de poemas! De repente, la lengua se niega
a seguir musicalizando las palabras y el lagrimón de
sudor se desliza sin impedimentos a lo largo de la patilla
hasta alcanzar el cuello. No puede ser verdad. Planeas con
la mirada sobre las otras mesas, la mayoría desiertas,
de la redacción. Aterrizas en el fluorescente que zumba
como un enjambre de mosquitos. Saltas hasta el rostro adusto
de Rosa Aguilar, encargada de las noticias municipales. Vuelas
a ras de suelo. Te estrellas contra la papelera desbordada
por los folios arrugados y con un chicle rosa pegado sobre
el borde de plástico negro. No es posible. Debe tratarse
de una coincidencia. De una estúpida coincidencia.
-¿Qué sucede, Tigre? ¿Se te han acabado
las pilas o es que has visto a un resucitado?
No, no has visto a ningún muerto viviente. Más
bien a un vivo muriente. Haces un gesto inequívoco
a Rosa Aguilar para que se meta en sus propios asuntos y regresas
a la ventana del ordenador donde corren las noticias de agencia.
El título del libro no figura por ninguna parte. Ganas
de pedir peras al olmo. Marcas el número del depósito.
Nadie responde. Enciendes un cigarro. Por fín alguien
descuelga al otro lado de la línea.
-Quiero hablar con el Cojo.
El Cojo se llama Antonio Chirbes pero nadie le llama así.
Hasta él se refiere a su propia persona como el Cojo
cuando llama por teléfono.
-Hola, soy el Cojo.
Con un tirón seco abres el cajón del archivo.
Ahí está, fiel y esperando, tu más vieja
amiga. Desenroscas con una sola mano el tapón y bebes
un largo trago. Ah, el bourbon. Que buen invento es el bourbon.
Que magnífico invento. El mejor. La vida sin su ayuda
sería algo difícilmente soportable.
-Antonio, soy Andrés.
-Ah, hola Tigre. ¿Te pasarás mañana por
mi casa, no? Hay partida.
-Sí, ya sé que hay partida. Pero no te llamo
por eso. Necesito que me averigües una cosa.
-Tú dirás.
-La puta que han matado en la Casa de Campo.
-Sí, está por aquí.
-De acuerdo, quiero saber el título del libro que tenía
en el bolso.
-Llámame en quince minutos.
Vuelves a besar la boca de la botella. Sonríes a Rosa
Aguilar. Maldices el ruido que hacen los tubos fluorescentes.
Quince minutos. Quince interminables minutos. Mickey Mouse
se ha apoderado de la pantalla del ordenador y lanza al aire
un ridículo sombrero canotier que, indefectiblemente,
cae en el centro de su orejuda cabeza. Quince minutos. Enciendes
otro cigarro. Trece minutos.
Vuelves a marcar el número del depósito. Es
el propio Antonio Chirbes quien se pone al aparato.
-¿Cojo?
-El título es Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire.
Ya sabes ese poeta francés tan exquisito y colgado.
¿Te dice algo?
Asientes con la cabeza. Apenas tienes fuerza para despedirte.
Para despegarte del auricular. Las Flores del Mal, del “exquisito
y colgado” Charles Baudelaire, “qui plane
sur la vie, et comprend sans effort le langage des fleurs
et des choses muettes!” Bingo.
Te había dado un nombre falso. Lógico. A nadie
le gusta que su nombre salga en el periódico cuando
se dedica a ejercer el oficio más viejo del mundo.
Natalia. A ti te dijo que se llamaba Natalia. Sin apellidos.
El tercer reportaje de una serie de trece sobre personajes
marginales de la gran ciudad. Empezaste con un vagabundo,
seguiste con un ladrón encerrado en Carabanchel, y
a continuación te fuiste a la Casa de Campo en busca
de una luminaria. Una puta. No es una palabra en exceso halagadora
esa: puta. Sin embargo, esa era la profesión de Natalia,
o Emilia, su modus vivendi, ser puta. Ser puta no está
bien visto en el ámbito social. Ese es uno de los precios
que hay que pagar. El otro no necesita de más comentarios
y, en tu opinión, aunque duro, quizá no resulte
tan terrible; es peor el primero.
Una puta muerta, pues. Una puta muerta más. Aunque
no deberías estar tan sorprendido. Estaba escrito en
la palma de su mano, ¿recuerdas? La línea de
la vida se truncaba repentinamente y aparecía atravesada
por una marca triangular. Ese había sido el origen
de los reportajes. Comprobar si las líneas de la mano
de trece desdichados se correspondían a la realidad
de sus vidas. La inspiración vino una noche de insomnio
y estuviste leyendo tratados de quiromancia durante meses.
Cuando se lo propusiste a la directora le pareció una
idea fantástica. Fantástica. Digna del gran
Tigre Manjatan. Tú mismo. La estrella indiscutible
de La Voz de Madrid. Cincuenta mil ejemplares de tirada y
treinta empleados. Ser la estrella en semejantes circunstancias
tampoco resulta demasiado difícil. Así que comenzaste
a hacer fotocopias de manos. A poner cara de entendido cada
vez que alguien te tendía la zarpa en un bar.
-Esa estrella en la Vía Láctea será tu
perdición, muñeca.
Para ligar era un truco simple. Efectivo. A las mujeres les
encanta escuchar lo triste que ha sido su pasado. Lo maravilloso
que debería ser su futuro.
-La mano de espátula es de personas independientes
y activas. Francamente me sorprende encontrarla en un funcionario
impecable como tú.
-No tan impecable.
Sí, quizá no tan impecable, pero eso ¿qué
más daba? Cuando te lanzaste al primer reportaje sabías
lo suficiente para montar un tenderete en el Parque del Retiro.
Ganarte la vida adivinándole a la respetable clientela
el presente, el pasado, el futuro. Hasta el condicional.
Primero los ojos y luego la palma de mano. Podías hablar
durante una hora sin temor a interrupciones. También
es cierto que tú siempre has sido un tipo con labia.
Con mucha labia. No vacilaste ni un solo instante al decirle
al vagabundo borrachín que rondaba la Plaza Mayor,
conocido por Pablito, que venía de una familia respetable
y que, antes o después, volvería a regenerarse
y tendría una vida larga, feliz y provechosa.
-Pero yo no quiero regenerarme.
No pudiste evitar la carcajada. Acabasteis compartiendo una
botella de vino peleón sentados en la puerta del Ayuntamiento.
Celosamente vigilados por un rechoncho policía municipal.
A Marcial, el fotógrafo del periódico, le encantó
tu iniciativa.
-Eso es Tigre. ¡Ríete! ¡Y ahora abrázale!
Así, levanta la botella. Levantaos y apoyaos uno contra
el otro. Espera, espera, otra, otra más.
Cayeron dos carretes en pocos minutos. Setenta y dos imágenes
de las que luego se publicaron sólo tres. Muy buenas.
Si tú eres la estrella del periódico Marcial,
por lo menos, es la luna; quizá hasta el planeta Marte.
Con Natalia, para ti sigue siendo Natalia, los acontecimientos
no se desarrollaron con tanta afabilidad. Accedió a
dejarse fotografiar las manos y el cuerpo. No su rostro redondo,
de ojos claros, enormes y algo abesugados.
-Que se vaya el fotógrafo. No quiero hablar delante
de él.
Así que se fue el fotógrafo. Entonces comenzó
a hablarte de la vida en un pequeño pueblo del sur.
Los compañeros de escuela. El primer novio, que la
dejó tirada con un embarazo de siete semanas. Hasta
ahí nada especial. Una historia como un millón
de historias. Un pececillo vulgar en la inmensidad del océano.
-¿A ti te gusta la violencia, verdad?
Lo habías visto en el monte de Júpiter, al final
del dedo índice. Y también, admítelo,
en la serpiente amoratada que le corría por uno de
los flacos muslos. Alguien, un cliente o su chulo, le había
pegado con un cinturón. Y aunque no lo hubieras visto
lo obligado era inventárselo. Esa era la línea
que imperaba en el periódico. Había que darle
picante a los reportajes. Un poco de mordiente. Te quedaste
de piedra cuando sacó un cuaderno de su maltratado
bolso de piel marrón y comenzó a leerte unos
versos de amor. Unos tristísimos versos de amor. No.
A ella no le gustaba la violencia. Detestaba la violencia.
-¿Eres poetisa?
En vez de responderte sus azules ojos de animal acuático
refulgieron con un brillo salvaje y te lanzó una extraña
perorata.
-Si me sacases una navaja podrías obligarme a hacer
lo que tú quisieras. Podrías ponerme a cuatro
patas y pedirme que le ladrase a los coches como si fuese
un perro. Podrías pegarme en la cara y en las tetas.
Arrastrarme del pelo y escupirme en la boca. Y yo tendría
que obedecer, claro, porque quien tiene la navaja tiene el
poder. La navaja es el poder. La única ley.
-Estate tranquila. No llevo armas de ningún tipo, y
aunque las llevase...
Te interrumpió sin dejarte finalizar la frase. Los
ojos cada vez más pequeños y el cuerpo hecho
un nudo que se estrangulaba a sí mismo.
-Sin embargo, cariñito, yo antes de obedecer a un cabrón
así me dejo rajar. ¿Lo entiendes? Dejo que me
saquen las tripas por la boca y que me echen como comida para
engordar a los cerdos. Aunque tampoco te pienses que no iba
a luchar. Sé muy bien donde está el punto débil
de los hombres -hizo un gesto inequívoco- no he nacido
ayer, y no me da ningún miedo apretar.
Quería asustarte, supones. Quería asustarte
pero no lo consiguió. Más bien tuviste que refrenar
el fuerte impulso de echarle el brazo sobre los hombros. Apretarla
contra tu pecho. Repetir, suave como en una nana infantil:
-No pasa nada, pequeña. No pasa nada. Nadie va a sacarte
una navaja. Relájate. Mataré a quien trate de
hacerte daño. Yo voy a cuidar de ti.
“Yo voy a cuidar de ti”. Era mentira, desde luego.
Tú no ibas a cuidar de ella. Lo cierto es que apenas
sabes cuidar de ti mismo. Te defiendes. Te defiendes como
gato panza arriba, igual que en la canción. Eso es
todo.
Llevabas ya demasiado tiempo solo. Casi un año desde
que Ana te dejó para casarse con un directivo de Tabacalera.
No es que no te quisiera. Te quería. Tal vez hasta
más que tú a ella. Pero había cosas que
tú no ibas a darle. Cosas simples. Estabilidad. Una
buena casa. Hijos. Comodidades. A los dieciocho años,
cuando la conociste, eran matices sin importancia. Sutilidades.
A los veintiocho aquellos pequeños detalles habían
cobrado una relevancia capital. Así que estabas solo.
Muy solo. Y frente a ti había una mujer, una bella
y frágil mujer, casi una niña, medio desnuda
en medio de la calle implorando un poco de afecto.
Habría sido fácil invitarla a subir al Chevrolet,
llevarla a cenar a un pequeño restaurante con velitas
en la mesa y música suave. Más fácil
aún apoyar tu mano en su espalda y conducirla hasta
tu dormitorio de solitario. No lo hiciste. No. Andrés
Muñoz no es ningún idiota. Y al igual que Natalia,
aún Natalia, no has nacido ayer. Era una prostituta.
Sí, tú también tienes prejuicios sociales.
Un saco de enfermedades. Los brazos cuajados de marcas de
hipodérmica. Heroína. La implacable heroína.
No necesitabas leer las líneas de la mano, las mentirosas
líneas de la mano, para comprender que tenía
los días contados. Aunque allí estaba para confirmarlo,
el fatídico triángulo cortando el camino de
la vida. Según algunos expertos, Lori Reid, Krystina
Arcati, significaba cambio y adopción de una nueva
forma de vida. Según otros, Alberto Menti, Sophie Sazalp,
muerte violenta. En este caso habían acertado los segundos.
Evidente.
-¿Qué ves en mis manos?
-Nada. La verdad es que soy un aficionado. Tendrás
muchos amores y media docena de hijos.
-Ya.
Se te quedó mirando. Niña curiosa e indefensa.
La linterna de sus ojos pasando por los más recónditos
escondrijos de tu alma.
-Mira, te voy a regalar este poema.
Y te regaló un poema. Un pequeño poema delgado
como sus blancos dedos de uñas rotas. Un poema que
llevas siempre en la cartera y aún relees de cuando
en cuando.
Dos días después regresaste al lugar del crimen.
Al lugar de la entrevista. Dos días. Sólo dos
días después. Habías pensado en ella
muchas veces. Mientras entrevistabas a una mujer loca que
daba de comer a los gatos de su barrio. Mientras traducías
dramas a palabras en la redacción del periódico.
Incluso cuando te lavabas los dientes o estabas sentado ante
la hipnótica pantalla del televisor, revisando algún
título de Billy Wilder o John Ford. Pensabas en Emilia,
es decir, en Natalia. En las ásperas yemas de sus dedos.
En sus pechos pequeños y perfectos. En las rayas rosa
de sus labios contaminados. Hasta sopesaste la idea de pasar
por caja. Ofrecer la tarifa de mercado a cambio de sus servicios.
Son diez por un francés. Veinte por un polvo completo.
“Veinte por un polvo completo”. Qué barato,
qué estúpidamente barato. Invitar a una amiga
a cenar y un par de copas podía costar el doble. Y
sin resultados posteriores garantizados. Pero a ti nunca te
ha gustado pagar. Prefieres pensar que eres un chico guapo.
Que las mujeres van contigo por mor de tu cara bonita. Quizá
no tan bonita. En justicia un poco mofletuda.
Pero tampoco parecía inteligente tratar de conquistar
a una belle de nuit, como las llaman los franceses. ¿Qué
ibas a hacer si se enamoraba de ti? ¿Retirarla de las
calles y robar farmacias para proporcionarle su dosis diaria?
¿Lavarte con lejía, por miedo a haber contraído
una enfermedad, después de cada vez que la estrechases
entre tus brazos?
Sin embargo, te empeñaste en regalarle un libro. Podrías
alegar en tu descarga que cuando entraste en la librería
El Aventurero estabas resacoso y triste. Aunque no es un gran
pretexto. Tú casi siempre estás resacoso. Y
con frecuencia algo triste. Al menos hasta que cae la noche.
En cualquier caso lo cierto es que entraste en la librería,
saludaste a tu amiga Anabel, y le pediste, con un amago de
sonrisa, un ejemplar concreto. Muy concreto. No te valía
ningún otro. En una servilleta de papel arrugada llevabas
unos versos deshilachados y un pretendido título dos
veces subrayado: La Flor del Mal. Natalia, la flor del mal.
Una muestra del amplio ramillete recogido por el “exquisito
y colgado” Charles Baudelaire en su más afamado
poemario.
-Es para regalárselo a una chica que hace la calle,
a quien entrevisté hace unos días.
-Lo quieres en edición bilingüe o en versión
española.
Alzaste los hombros un poco desconcertado. Ni siquiera se
te había pasado por la cabeza aquel detalle. Te pareció
que Anabel te tomaba el pelo, que lo del bilingüismo
estaba dicho con doble intención. Mira el Tigre, comprando
libros para regalárselos a las putas. No debe de comerse
ni un colín, el pobrecito.
-La que tenga las tapas más bonitas - respondiste,
tratando de quitar importancia al asunto. Revoloteando alrededor
de otros libros, como si tuvieras el menor interés
en llevarte alguno.
Anabel entró en el almacén, reapareciendo a
los pocos minutos.
-Me temo que me queda un solo ejemplar. Es de la editorial
Edaf. La portada no es gran cosa.
No, no era gran cosa. La portada. Una rosa enorme y una chica
flaca y muy blanca. Como Natalia. Pasaste por caja permitiéndote
dedicarle una mirada larga y dura a la librera. Ella la sostuvo
perfectamente. Había un deje de sorna en aquellos ojos
oscuros y algo rapaces.
Buscaste acomodo en una de las terrazas de la Plaza Mayor.
En busca de la inspiración que te permitiese completar
los versos que ya tenías escritos en la servilleta.
Fueron necesarias un par de horas. A tu alrededor deambulaban
turistas tardíos, perdidos en el hermoso cuadrilátero
construido sobre la laguna que fue la plaza. Las notas de
un violín, interpretando “El Doctor Zhivago”,
creaban un ambiente irreal. La música te transportaba
a un mundo ficticio. Un mundo de película centroeuropea
y bohemia. A tu izquierda los pintores callejeros, figurantes
permanentes en aquel decorado, se echaban el aliento en las
manos para combatir el frío creciente. Setiembre había
terminado y octubre parecía decidido a mantener su
fama de mes destemplado y algo cruel. El cielo, sin embargo,
estaba despejado. No había una nube. Ni una sola nube.
Excepto la que formó la leche al caer dentro de tu
taza de té.
-Está bien así, gracias - paraste al camarero
-. Y tráigame también una copita de coñac.
Ciento veinte minutos y tres copas de coñac después
te diste por satisfecho. Abriste el libro. Forzaste su cubierta
para que se mantuvieran las páginas abiertas y comenzaste
a copiar.
“Voy por la calle
sin nada buscar
sobre la acera
flota una flor del mal.
Me acerco muy despacio
vértigo de tocar
sus caderas de alambre
sexo de celofán.
Dos ojos de diamante
cortan la realidad
Hermoso cuerpo flaco
ingrávido cristal.
Mi mano en su mano
sucederá jamás.
Buceo en sus pupilas
doble abismo letal.
Hundido entre sus labios
mejor no despertar.
Aroma que me embriaga
perfume animal.
La flor del mal.
La flor del mal
La flor del mal.”
Seguro que no era tan bueno como los del exquisito,
y colgado, poeta francés pero tú te sentías
razonablemente orgulloso del resultado. La prueba es que,
días más tarde, lo pasaste a la aparente inmortalidad
del ordenador. Prefieres la prosa. Es lo tuyo. Si los dioses
son tan generosos como sería de desear, alguna vez
te permitirán escribir una gran novela que venderá
un millón de ejemplares..., y otro millón. El
cuento de la lechera. ¿Has oído hablar del cuento
de la lechera? Sí, hombre. Ese de la niña que
va pegando alegres saltitos camino del mercado con un cántaro
de leche sobre la cabeza. Y va haciendo cábalas, la
niña. Cuando venda la leche compraré una gallina.
La gallina me dará huevos. Con el producto de los huevos
me compraré una vaca (¿o era un burro para arar?)
La vaca, si encontraba al toro de sus sueños, tendría
terneros. Además, daría leche. El principio
de un imperio. Casas, terrenos, árboles frutales, acciones
de las más prestigiosas compañías, un
avión particular. Pero ay ay ay. A la niña se
le cayó el cántaro, estallando en mil pedazos.
El final de una próspera multinacional.
Eso mismo te sucede a ti. En tus múltiples intentos
novelísticos pocas veces has llegado a escribir la
palabra fin. Sólo la última vez no tuviste problemas
para completar la obra. Quizá lo conseguiste porque
era casi un encargo. Un trabajo comercial que, contra tus
propias expectativas, se está vendiendo bastante bien.
Pero un poema es diferente. Basta un poco de inspiración
sin apenas transpiración.
A Emilia le gustó. Vaya si le gustó. Parecía
que iba a volverse loca cuando bajaste de tu bonito Chevrolet
Corvette y se lo entregaste envuelto en la mejor de tus sonrisas.
La mejor de tus sonrisas. Maldito embaucador.
-Es un libro. ¿Para mí? ¿De verdad es
para mí?
-Claro. Pero ábrelo. Te he escrito unas cuantas palabras
dentro.
No podías esperar a que ella misma descubriese tus
versos. ¿No podías, verdad? Tenías que
violar el aire con tu acariciadora voz de locutor de radionovelas.
Natalia leyó el poema. Y lo volvió a leer. Y
aún lo volvió a leer. Haciéndose a cada
lectura sucesiva más pequeña, más pequeña,
más pequeña. Tan pequeña. Cuando levantó
la cabeza casi era la niña que jugaba y reía
con sus compañeros de instituto en un ignoto pueblo
del sur.
Enfrentó a los tuyos sus abesugados ojos verdes, al
borde del agua.
-Verás, ya sé que soy un poco fría, y
no me araño la cara ni ná de la emoción.
Supongo que tú esperabas eso ¿no? Que me pusiera
a pegar gritos como una loca y tratara de arrancarte la ropa
y besarte.
Te confundía con un cantante de pop-rock, indudablemente.
A tu entender eran los únicos obligados a sufrir semejantes
ataques de amor histérico por parte de sus fans. Sin
duda Natalia había pensado que se trataba de la letra
de una canción.
-Pues sí - respondiste con un deje bastante chuleta
- me esperaba algo así. Un poco de emoción por
tu parte. Que te desmayases al menos.
Pareció desconcertarse, y el libro le tembló
entre las manos tan frágiles. Pero le bastó
un breve paseo por tu sonrisa para comprender que bromeabas
y enseguida reaccionó pegándote un codazo en
las costillas que ni siquiera sentiste.
-Me gusta mucho. Nunca me habían escrito ná.
Bueno, yo sí que me hago poesías a mí
misma. Montones. Ya te enseñaré alguna si quieres.
Hay una en la que soy un pez espada rodeado de sardinitas
con un anzuelo dentro. Y otra en la que soy una estrella de
esas que caen hacia la tierra, una estrella...
Hizo un gesto con el brazo.
-Una estrella fugaz.
-Eso es. Estrella fugaz. Así la titulé. Es lo
que soy yo: una estrella. Una estrellada estrellita fugaz.
Soltó una risita nerviosa. Parecía incómoda.
No tanto como lo estabas tú. ¿Cuál era
el siguiente paso? ¿Qué hacías ahora?
¿Estrecharle muy caballerosamente la mano y salir corriendo?
¿Invitarla a cenar? ¿Darle dinero para que se
desmembrase ante ti?
La policía te ahorró el esfuerzo de tener que
tomar una decisión. La policía, sí. No
es que ahora se dediquen al alcahuetismo. Ni a lanzar flechitas
como Cupido. Se trataba de una redada. Las lecheras lanzadas
a toda velocidad entre los árboles que rodean el lago,
con las luces azules refulgiendo cual naves espaciales en
una invasión extraterrestre. Encuentros de caza en
la tercera fase. Tendría que haber aparecido Steven
Spielberg para filmarlo. Gritos y confusión. Carreras
enloquecidas. Tome los mandos de la nave, capitán,
yo me voy tras el cañón, a destruir maleantes
a golpe de láser.
Las chicas medio desnudas volaban hacia vosotros. Aullaban
los motores. Voces masculinas tratando de imponer orden. El
fin del mundo. Próximo e inevitable.
-Vamos, vámonos. ¡Vámonos de aquí,
rápido! Vamos, no te quedes ahí parada.
La empujaste hacia el Chevrolet. La llave de contacto entrando
precipitadamente en la ranura. Estabas protegiéndola.
No pensabas que fueses a hacerlo nunca pero estabas protegiéndola.
Habrías dado tu vida por sacarla de allí. Sin
pensarlo. Es algo genético. Cuestión de carácter.
Tu padre es igual. Quizá por eso ha tenido tantos problemas
a lo largo de su vida. Tampoco es que tú seas un eterno
ganador.
Un coche zeta trató de cortarte el paso. Lo esquivaste
con un decidido volantazo. Te dio tiempo a pensar que podrían
tomar tu número de matrícula. Pero eso ya lo
resolverías en su momento. Hundiste la blanca zapatilla
deportiva en el pedal. Tu bestia mecánica afeitando
el asfalto, borracha de revoluciones y sonidos estridentes.
Tan eufórica y feliz como un robot pueda llegar a estarlo.
Ah, las máquinas. Las máquinas y el bourbon.
Cosas a las que se puede entregar el corazón sin temor
a ser rechazado. Burlado. Desdeñado. Vamos, no te distraigas,
acelera. Rápido. Rápido. Más rápido.
Hay que alcanzar la M-30 a cualquier precio.
Al Chevrolet le hacían chiribitas los faros cuando
cruzó derrapando dos carriles y se incorporó
al tráfico algo lento, pero fluido y protector, de
la autopista de circunvalación.
Acabasteis tomando tortitas con nata en el Vips de Princesa.
Ella dijo que no quería nada pero tú insististe,
continuabas empeñado en cuidarla; estaba tan delgada.
-¿Qué piensas tú de la enfermedad esa
de la que tanto hablan?
-¿Qué enfermedad?
-Esa que dicen que coge a todos los que nos pinchamos.
Sabía de sobra de que hablaba, pero prefería
hacerse la tonta. De ese modo el listo tendrías que
ser tú.
-¿El sida?
Asintió con la cabeza. Una cabeza algo grande para
un cuerpo tan pequeño. Te habría gustado responder
que no, que la enfermedad “esa” era una mentira,
un invento de la administración para evitar que las
personas jóvenes se divirtiesen y se quedasen en casita
delante del televisor sin follar ni drogarse. Te habría
gustado, al menos, poder responderle que bueno, que sí
que existía, pero que tomándose un par de aspirinas
se pasaba, que no tenía tanta importancia como asegurabais
los periodistas. Pero no podías hacerlo. No podías.
Entre otras muchas cosas porque tu hermana mayor había
sido una de las víctimas de “esa” enfermedad,
que la había expulsado irremediablemente del mundo
con solo treinta y dos años. Sí, ahora había
pastillas, tratamientos, puñetas. Lo que fuese. Pero
continuaba siendo la gran plaga. La peste, la maldita peste
del nuevo milenio.
-¿Tu crees que yo la puedo tener? A veces no me encuentro
muy bien ¿sabes?
-Todos nos sentimos mal de vez en cuando.
Justamente tú en ese momento. Innecesario ir más
lejos. Pero había que mantener el tipo. A mal tiempo
buena cara. Natalia te regaló como premio una tímida
sonrisa.
-¿Puedo pedir más de esto? Está buenísimo.
-Te puedes comer las existencias del restaurante si ese es
tu deseo.
Qué poco alcanza nuestra capacidad de hacer milagros.
A invitar a una pobre muchacha a comer tortitas con nata.
O a ayudarla a escapar de una redada de la policía.
Nunca mucho más lejos.
No fuiste capaz de invitarla a tu casa. La simple mención
de la enfermedad había bastado para despertar mil fantasmas
dormidos. Tenías miedo de abrazarla. Terror de besarla.
Pensar que pudiera revolcarse en tus sábanas te hacía
empalidecer. Pero tampoco deseabas desandar lo andado y volver
a dejarla donde la habías encontrado. Se había
puesto una faldita de terciopelo negro y una blusa de flores
sobre la ropa interior roja y transparente -su uniforme habitual
de trabajo-, y parecía aún más frágil
y vulnerable.
-¿Me acompañas a pillar? Conozco un camello
aquí cerca, en Gaztambide. Tiene el quiosco abierto
día y noche. Cuando hace bueno es él quien pasa
a vernos, pero en cuanto empieza el frío hay que ir
a su casa. Si en dos o tres horas no me meto nada empezaré
con el mono, ya sabes.
Sí, ya sabías. Habías visto a tu hermana
enloquecer, retorcerse, llorar, y hasta amenazaros a ti, a
tus padres y a tus hermanos, en repetidas ocasiones. Cuchillo
de trinchar carne en mano. Marta, en el dormitorio de tus
padres. Sin expresión en la mirada. ¿Capaz incluso
de mataros?
Alegaste un compromiso, una visita que tenías que hacer
relacionada con el periódico. Trabajo. El trabajo siempre
tiene prioridad. Lo justifica todo. Lo hace perdonar todo.
El santo trabajo.
Su desilusión era evidente. No sirvió para atajarla
el billete que deslizaste entre sus piernas frías y
delgadas. Necesitaba un hombre. Un hombre a su lado. No dinero
para coger un taxi. Tampoco la mueca afectuosa de unos labios.
Ni la promesa de que pasarías un día de esa
misma semana para enseñarle las fotos que Marcial le
había hecho. O simplemente para charlar.
-¿De verdad que vas a pasar?
-Te lo prometo.
Prometer es fácil. Tres palabras. Expresión
de buen chico. Ya está. Sin más complicaciones.
A continuación te largas y cuando llegue la hora de
cumplir la promesa, ya se verá.
Esa noche te sumergiste en bourbon. Ay, amor. Un largo tras
otro en la acogedora piscina del alcohol de alta graduación.
Lo mismo que acabarás haciendo hoy. Lo mismo que hiciste
ayer.
Notas el rostro empapado en sudor. En el cajón no queda
ni una sola servilleta. ¿Qué más da?
Utilizas la manga de la camisa. La camisa. Si te la quitases
ahora y la escurrieses podrías llenar un vaso con la
transpiración de tu dolor. Tienes que terminar la página.
El periódico no admite sentimentalismos. Imagina la
cara de la sobrina de dios si le dices que el asesinato de
una prostituta te quitó las ganas de trabajar. Regresas
a las noticias de agencia. Escribes deprisa. Sin humor. Sin
cancioncitas improvisadas. La única música reinante
es la producida por el zumbido del tubo fluorescente. Tus
manos son grandes, blancas y feas bajo la intensa luz del
fluorescente. Giras la derecha y observas las rayas dibujadas
en la sudorosa palma. Tu mano. Has mirado mil veces tu mano.
Exacta a uno de los modelos del libro de Sophie Sazalp. La
línea central larga y muy marcada. Una vida larga,
próspera y feliz. Feliz. Sí. Cierras la mano
con fuerza. Los nudillos tornándose blancos. Una vida
larga. Próspera. Feliz.
Copyright, Javier Puebla 2008 (este relato
fue, en su momento, el primer capítulo de la segunda
versión de la novela TIGRE MANJATAN, publicada en octubre
de 2008 por Algaida Ediciones, Grupo Anaya).
Volver al principio
de la página